Las Monjas Coronadas del barroco, las Carmelitas de Caudiel y unos instrumentos para las flores de papel
La vida cotidiana durante el barroco en las diócesis hispanoamericanas presentaba una religiosidad radiante. En tiempos de fe reafirmada tras décadas de lucha contra el protestantismo y la reacción contrarreformista de las grandes personalidades de la mística hispana, con figuras tan importantes como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, cuyo rostro «armónico, sereno y dulce» ha sido recientemente cabecera de tantos medios de comunicación, la grandeza de las ciudades, tanto en España como en los virreinatos americanos, se traducía por la cantidad de conventos, masculinos y femeninos, y templos erigidos en sus demarcaciones.
Eran tiempos donde, para muchas jóvenes, constituía una aspiración y una gran opción llevar una vida plena en la búsqueda de la virtud y el camino ejemplar de la santidad. Un mundo, cómo no decirlo, predominantemente masculino, muy presente en todos los gremios y cofradías, con poca apariencia visible de las mujeres. Con el ingreso en el convento, la vida era muy estricta en su pobreza, obediencia y castidad, pues lo hacían siendo casi unas niñas para no abandonarlo ni con la muerte, ya que eran inhumadas en las mismas criptas del recinto.
No obstante, dentro de los cenobios, hallaban la posibilidad de la enseñanza, el estudio moral y doctrinal, la formación imprescindible para la vida cotidiana y, al convertirse en religiosas, cultivar su intelecto, con actividades literarias, poéticas, musicales, gastronómicas, farmacéuticas o artísticas. De esa manera, muchos conventos se convirtieron en un amurallado enclave de la mejor cultura de su tiempo. Unos pequeños «nidos» femeninos que, sobre todo al otro lado del Atlántico, constituyeron instituciones trascendentales en las principales urbes de los territorios de la Corona, en Méjico, Guadalajara, Puebla, Guajaca, etc.
En ese contexto tan especial, tras los muros y las dobles rejas de los locutorios, nació el mundo de las monjas coronadas, retratadas y engalanadas con vistosas y recargadas coronas de flores de papel, muestra de un arquetipo iconográfico vernáculo, fruto del mestizaje entre culturas, inusual y conmovedor, plasmación de su matrimonio místico con Jesucristo, con un desarrollo fundamental en las actuales demarcaciones peruanas, colombianas y mejicanas.
Estas monjas tocadas con flores eran, habitualmente entonces, pertenecientes a las clases sociales privilegiadas, que habían aportado importantes dotes para ingresar en las clausuras, un universo jerarquizado y hermético, un tanto elitista como la sociedad de su tiempo, pero muy conectado con el mundo exterior, del que era un reflejo perfecto en su contexto criollo, con las informaciones periódicas de todos los que allí acudían a comprar dulces o encargar labores a través de sus tornos.
Estos retratos plasmaban, para el recuerdo, el momento de su profesión hacia los veinte años, aniversarios de ordenación (veinticinco o cincuenta años) o el momento de la muerte. Una riqueza ornamental, en papel, que venía a simbolizar el tránsito de la vida mundana, despreciando lo material, en búsqueda de la gloria eterna en la comunidad, en una continua entrega a Dios. Tocadas con coronas de rosas y azucenas realistas de gran naturalismo y detalle con alma de estructura metálica y aplicaciones de joyas, palmas florales, cirios encendidos y grandes medallones sobre el pecho, con la Inmaculada Concepción o la Guadalupana, a veces portaban un pequeño crucifijo de pie o una figurilla del Jesús Niño vestido o estatuillas de cera de María o el Niño incorporadas en cada uno de los elementos. Encargadas por las familias, plasmaban para la inmortalidad en la memoria el día que franqueaban las tapias del claustro para no retornar jamás, conservándose en la casa familiar como testimonio del honor que suponía tener una hija monja.
A muchas de ellas, de vida ejemplar y virtuosa o a una abadesa o priora significativa, se les realizaba un retrato en el momento de la muerte, expuestas coronadas y alumbradas por velas y tras las rejas del coro bajo. Eran una «pintura efímera», pues eran ejecutadas por el artista en el breve lapso de tiempo que tenía para el posado de la difunta, generalmente efectuado desde un punto de vista lateral. Estas obras, habitualmente encargadas por la familia, en casos excepcionales eran encargos del propio convento, cuando mediaba la fama de santidad y virtud. Unas realizaciones, acompañadas muchas veces por inscripciones biográficas, que suponen una de las cumbres de la esencia del barroco hispano, habitualmente anónimas, a veces de mano de alguna religiosa y, en muchas ocasiones, de gran calidad técnica y gran trasfondo psicológico hacia las representadas.
Las Carmelitas de Caudiel
Como hemos tenido la ocasión de observar en el convento de carmelitas de Caudiel en los últimos años [Convento de Monjas Carmelitas Descalzas Nª Sª de Gracia y San José de la Villa de Caudiel, 2021], la toma de los votos en una escenografía de esgrafiados, dorados, flores, incienso, luz, música y oratoria del predicador sagrado, a través de un gran ceremonial, resulta en la inevitable emoción de todos los asistentes. Una hermosa exaltación de la vida religiosa como calzada empedrada hacia el mundo de la eternidad. En presencia de la familia y los invitados, la aspirante tomaba sus votos solemnes mientras, en el exterior, todos los fieles festejaban con cantos, danzas y luminarias el testimonio público de la fe religiosa más tradicional, ese día centrado en el convento como epicentro de la población. También, con motivo de la muerte, la esencia espiritual del momento se transformaba en un ritual impactante, incluso procesional, a la manera que estos días hemos podido apreciar en la despedida y exequias del Santo Padre Francisco.
Las aspirantes habían llevado un tiempo de preparación, el noviciado. En el momento del ingreso con los hábitos propios de la orden, además de su cambio de nombre en recuerdo a un personaje divino, santo o religioso, iban ataviadas con una corona de flores bellamente ornamentada y portando una palma de castidad ornamentada en la mano, anillos y velo negro. La corona plasma la virtud de la mujer profesada, empleada en recuerdo de aquella venerada amiga de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, a quien el Niño Jesús llamó «esposa» y de quien recibió un nimbo de rosas para contar con su eterna compañía. Tras aquella aparición durante una meditación de la santa, todas las hermanas monjas, las sores o hermanas, se habían convertido, inevitablemente por Su gracia, en «esposas de Cristo».
Testimonio fidedigno de todo lo que estamos comentando lo encontramos en un juego de instrumentación para hacer flores de papel de colores, similar al conservado en el Convento de Santa Ana de Murcia, elaborado en hierro forjado, común en muchas de estas abadías cuando no era costumbre tan arraigada en ellas el uso de flores naturales. Estos utensilios, con diversos acabados en sus puntas resultado de una finísima producción en metal, eran empleados artesanalmente por las religiosas para la realización de estas decoraciones manuales, destinadas a engalanar urnas con imágenes, fanales, arcos, guirnaldas o coronas para los ritos monásticos citados.
Un ejercicio manual del que quedan numerosas huellas, también, en el magnífico patrimonio histórico-artístico conservado del recinto como salido de las manos de sus hermanitas, en sus antiguos manuscritos de farmacopea y cocina, típicos de la impronta femenina de estos maravillosos enclaves, como en la labor de sus dulces y productos. Oración y trabajo -Ora et Labora-, completa las actividades de las monjas dentro de su plan del Oficio Divino.



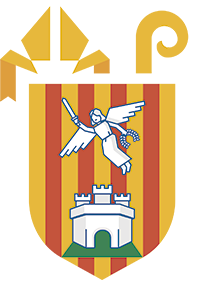
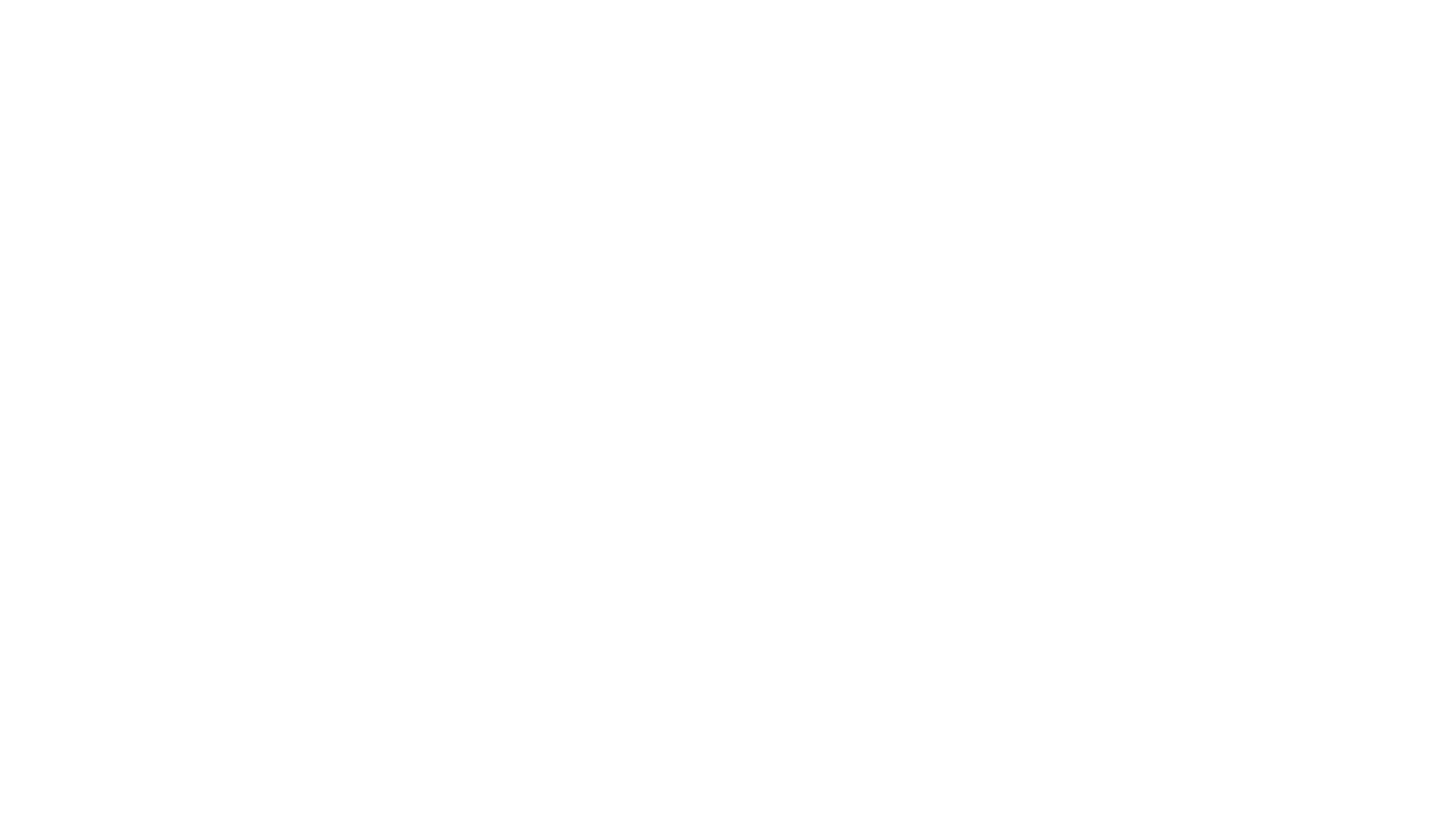

 Hoy se celebra la 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. «#InteligenciaArtificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana» es el tema que propone
Hoy se celebra la 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. «#InteligenciaArtificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana» es el tema que propone 


 El Obispo nos exhorta, en su carta semanal, a contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, porque ella dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús; y nos ofrece y nos lleva a Cristo
El Obispo nos exhorta, en su carta semanal, a contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, porque ella dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús; y nos ofrece y nos lleva a Cristo 
 9 de mayo
9 de mayo  Segorbe
Segorbe La jornada contará con una charla de Mons. Luis Argüello, Presidente de la
La jornada contará con una charla de Mons. Luis Argüello, Presidente de la 
 El sábado 3 de mayo se celebrará D
El sábado 3 de mayo se celebrará D


 Campaña de la Renta 2025 (Diócesis de Se
Campaña de la Renta 2025 (Diócesis de Se





 Encuentro de la Infancia
#encuent
Encuentro de la Infancia
#encuent
 ¡ÚLTIMAS PL
¡ÚLTIMAS PL



 ¡La @de
¡La @de
 ¡No te p
¡No te p




 Apertura diocesa
Apertura diocesa



