El repostero de armas de un caballero en la Catedral de Segorbe
Cuando éramos mucho más jóvenes, en nuestros tiempos de estudiantes en la Universidad, tuvimos la suerte de acercarnos, a través de la lectura histórica, a textos tan interesantes como el fabuloso clásico de la historiografía medieval, editado en 1985, «Guillermo el Mariscal», del recordado George Duby (1919-1996). Un recorrido por la figura de un personaje legendario, nacido en el seno de un humilde linaje en el lejano siglo XIII, que alcanzó a ocupar una destacada posición de rango y honor en la aristocracia anglonormanda de su tiempo. En definitiva, una brillante narración del mundo caballeresco, de los rituales de la guerra y la muerte y de una sociedad muy vinculada a la exaltación del heroísmo de sus hombres de armas.
En ese entorno tan especial, de imágenes y reliquias, encontramos el mundo de la sacralidad y ceremonial civil, con su característica exposición de sus testimonios nobiliarios de heráldicas en banderas, estandartes, tarjas, paveses o reposteros. Armas de honor, de «muestra o parada», exhibidas en sepelios que replicaban tipológicamente a las armas de defensa personal empleadas en batalla, realizadas con técnicas y materiales más frágiles que los utilizados en combate, para ser portados junto al cadáver a lo largo de la procesión hasta el templo y, una vez en el catafalco, servir de decoración a la vista para la exaltación escenográfica de los ideales caballerescos del homenajeado.
Un repostero es un «paño cuadrado o rectangular con emblemas heráldicos» [RAE], un tapiz blasonado con el escudo de armas de su propietario, de manera similar a una bandera, estandarte o guión, destinado a ser extendido o presentado en solemnidades o festividades. Normalmente podía ser colocado sobre los lomos de las caballerías en las paradas o colgado sobre el muro en una capilla, salones de recepción o en un exterior, circunstancialmente, como decoración de las calles, a modo de balconera, durante actos sociales o acontecimientos religiosos diversos, como procesiones, funerales, festividades, etc. Desde el origen de su existencia como piezas textiles, tapices de gran formato similares al presente han servido para proteger las paredes en las estaciones frías, aportando cierto abrigo y calor a las estancias de grandes edificios, castillos, casonas o palacios. Algo rústicos en sus inicios, poco a poco las piezas se fueron decorando con minuciosidad y engalanando, llegando a considerarse importantes objetos artísticos. Desde el aspecto iconográfico, este tipo de objetos de lujo suelen agruparse en cuatro tipologías básicas: pasajes bíblicos, escenas mitológicas, paisajes boscosos y los motivos heráldicos.
El repostero de la Capilla de El Salvador de la Catedral de Segorbe constituye uno de los escasos símbolos de poder efímero conservado en su patrimonio sacro y relacionado, de manera directa probablemente, con la protección de una gran familia sobre la principal capilla de la Seo, la Prioral de El Salvador, posiblemente de alguno de los miembros o personajes vinculados a los Vallterra, de la casta del fundador del patronato de este espacio funerario, el prelado Íñigo de Vallterra, miembro de una importante saga familiar de origen navarro-aragonés, arcediano de la Catedral de Burgos y, posiblemente, canónigo en Segorbe; fue obispo de Girona (1362-1369), obispo de Segorbe (1370-1387) y arzobispo de Tarragona (1387-1407).
La pieza de la Catedral, un tapiz armero tejido en lana y seda a la manera tradicional, hecho a mano, emplea hilos de color, reproduciendo las figuras y motivos decorativos de la heráldica a la manera de una pintura, con escudo cuartelado y entado en punta; en el primer cuartel tres franjas de campanilla de vero en ondas; en el segundo, cruz de calatrava de gules sobre campo de oro; En el tercero, animal apoyado sobre árbol en sinople; en el cuarto, cuatro flores de lis de plata sobre gules; en el centro, escusón de trece bezantes de plata sobre azur. El campo central inscrito en un gran óvalo por el que discurre la filacteria con la inscripción “CONCEPTIO DEI GENITRICIS”, abierto de cueros enroscados superado, al timbre, por un casco o yelmo fileteado de celada cerrada, lambrequines y emplumado, tras el cual, otra filacteria presenta la leyenda «VERITAS VINCIT». En el perímetro de toda la pieza, presenta franja y plafones decorativos con diversos motivos romanistas de cueros y tarjas. Una disposición muy parecida a la que podemos observar en el repostero del paraninfo de la Universidad de Zaragoza (núm. Inv.: A-12), de la primera mitad del siglo XVII.
Conservándose buenos conjuntos de tapicería flamenca en la vecina Valencia, como la gran colección del Colegio del Corpus Christi o del Patriarca, la pieza de la Seo Segobricense, de exquisita factura en alto y bajo lizo con urdimbre de cañamazo y fibra de lana, lino y seda, presenta grandes similitudes con otras realizaciones conservadas de aquel origen geográfico, tal vez realizadas en los obradores de Bruselas, Oudenaarde, Brujas o Tournai (activos entre mediados del siglo XVI hasta el XVIII), con diseños y cartones de pintores de esas procedencias, como es el caso de los tapices armero de la familia Salcedo (Gruuthusemuseum, Brujas) o el de la familia Nájera. La obra observa grandes similitudes técnicas con un tapiz repostero muy similar del Museo de Valladolid, fechado en la segunda mitad del siglo XVI. También con otra pieza del Museo Cerralbo o del Museo Nacional de Artes Decorativas, ambas fechadas en el siglo XVII. Y similares tapices, con armas desconocidas y recursos decorativos parejos, como el del Instituto Valencia de Don Juan, el del Palacio de Viana de Córdoba o el de la familia Parreño-Calderón, de colección particular. Todas ellas piezas de grandes dimensiones, rondando o excediendo los dos metros, con bellas e imponentes iconografías de blasones, hojas, cueros enroscados, herrería, yelmos, armaduras o trofeos.
Todo este grupo guarda unas características comunes que lo acercan a los trabajos flamencos de la segunda mitad del quinientos, asentando muchos de sus modelos, muy secuenciados, a lo largo del siglo XVI y principios del XVII, en los grabados encargados por Maximiliano I (1459-1519), en 1512, a los artistas germanos Hans Burgkmair (1473-1531), Alberto Durero (1471-1528) y Wolf Huber (ca. 1485-1553). Por otra parte, en cuanto a los motivos ornamentales presentes en estas obras, éstos se han puesto en relación con las tapicerías flamencas, realizadas en Brujas, a mediados del siglo XVI, para la familia Nájera, de la mano de artistas como Arnout Van Loo [RAMÍREZ RUIZ, 2016]. También en obras como la conservada con las armas Parreño-Calderón (ca. 1550), del Museo de Arte Español Enrique Larreta de Buenos Aires, otra procedente de la familia Matanca (Brujas), de una colección particular argentina y subastada en la casa Christies de Nueva York en 2006, o la del Lázaro Galdiano, fechada en el primer tercio del siglo XVII, nos encaminan a pensar en este sentido.
A pesar de conocerse en la diócesis, desde hace pocas fechas, la conservación del magnífico repostero de Pedro Miralles en el convento de monjas carmelitas de Caudiel [Montolío/Cercós, 2021], sabemos por testimonios pictóricos y gráficos anteriores a 1936 que el repostero objeto del presente escrito estuvo colocado, desde antiguo, en el muro este de la capilla de El Salvador, junto al sepulcro de los padres del obispo, los Vallterra-Fernández de Heredia, de finales del siglo XIV, conservado durante el periodo en que dicha capilla prioral fue capilla de comunión de la Seo y, posteriormente, parroquial de Santa María de la Catedral desde el siglo XIX, mostrando la relevancia y valor como forma de expresión visual y recuerdo de la secular protección familiar sobre el lugar. Tras la nueva reordenación del Museo Catedralicio, en el año 2005, dicha obra, que había pasado inadvertida, pasó a colocarse, por motivos de conservación, sobre el mismo conjunto funerario.
La capilla de El Salvador [Fumanal/Montolío, 2001], en el claustro de la Catedral y exenta en sus primeros momentos, fue una obra a la que el prelado dedicó todos sus esfuerzos económicos, haciendo donación de todas las cosas de su capilla a la Catedral el 2 de octubre de 1378 [ACS, nº 58] y enterrándose, en claro contraste de humildad con respecto al gran sepulcro realizado para sus padres, a los pies del altar, en el centro antes del escalón paralela a la de sus progenitores, en una sencilla tumba en tierra cubierta con una simple losa. Al respecto, unas décadas después, el 23 de diciembre de 1450, se realizaba un interesantísimo y conservado inventario de los bienes de la capilla [ACS, 705]. En fechas posiblemente paralelas a la cronología que estamos comentando, conservamos un proceso, fechado en 1563, contra el patrono de la citada capilla y contra su prior, acerca de las insignias y preceder a los oficios y administradores de la antigua fábrica de la Seo [ACS, 693]. Dos años más tarde, también por esas dataciones, hacía testamento María Vallterra y de Llopis, mujer de mosén Joan Llopis, Comendador de la Orden de San Jaime de la Espada [ACS, 757]
La todavía desconocida heráldica del tapiz, así como la omnipresente presencia del escudo familiar de los Vallterra por todo el ámbito de la Capilla de El Salvador, sin contar los que han desaparecido con la pérdida del antiguo retablo de piedra, hace presente a todo el allí presente la propiedad de tan digno entorno arquitectónico y al orgullo personal de pertenencia a una estirpe elegida, un espacio sagrado tan imponente y un territorio familiar. Un medieval culto a una línea de sangre, a los ancestros allí bendecidos, enterrados y recordados, a los presentes que realizan en el lugar sus ritos y memorias efímeras perpetuadas para la eternidad en instantáneas de piedra y a los futuros descendientes del clan que nacerían en su seno y participarán de sus privilegios a la espera de la Resurrección en el último día y la Gloria.


D. David Montolío Torán
Dr. Historia del Arte y Ldo. en Geografía e Historia. Miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural
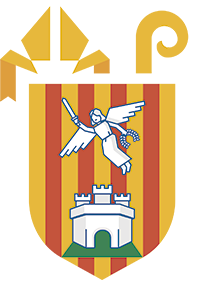





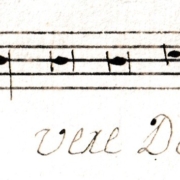

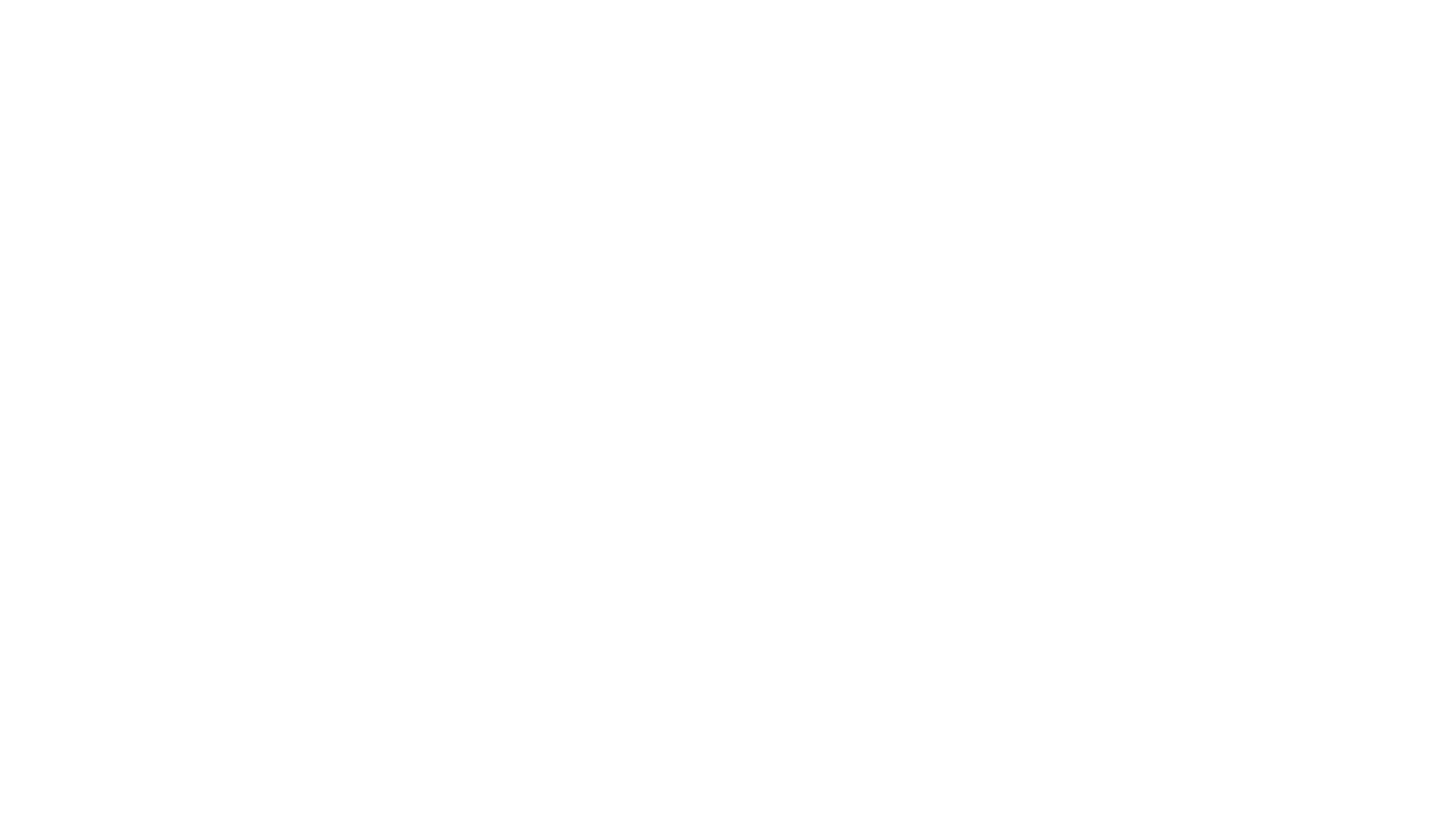

 Hoy se celebra la 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. «#InteligenciaArtificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana» es el tema que propone
Hoy se celebra la 58º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. «#InteligenciaArtificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana» es el tema que propone 


 El Obispo nos exhorta, en su carta semanal, a contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, porque ella dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús; y nos ofrece y nos lleva a Cristo
El Obispo nos exhorta, en su carta semanal, a contemplar a la Virgen e imitarla en su fe, esperanza y caridad, porque ella dirige siempre nuestra mirada hacia Jesús; y nos ofrece y nos lleva a Cristo 
 ¿Pero… la clase de Reli sirve para algo?
¿Pero… la clase de Reli sirve para algo? Descúbrelo en
Descúbrelo en  apuntaleareli.com
apuntaleareli.com 

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!